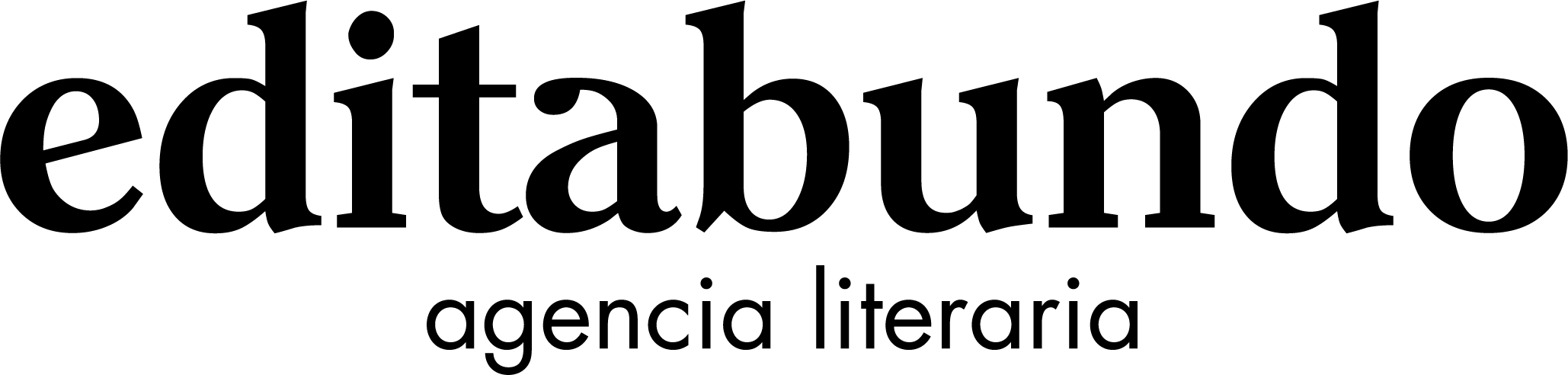magazine
Un hombre solo
“Mis manos son de tu color;
pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco”
Lady Macbeth, Shakespeare
Un hombre solo, que hace tiempo que lo está pero no el suficiente para haber olvidado del todo el calor de esa otra persona, en una casa que fue la suya –de los dos–, entró en el cuarto de baño, se colocó frente al espejo, se desabotonó la camisa, la tiró al suelo y dejó las gafas sobre el lavabo, donde reposaban ya una pistola y un rotulador.
El hombre tiene un solo miedo. Antes tuvo más, imprecisos, autónomos, controlados. Temió a la noche, al asalto nocturno, a los ladrones que fuerzan la cerradura y te encuentran despierto y debajo de la sábana, a los rostros cada vez más tristes de los que, a esa luz, pueblan la calle; a deambular tarde por callejones y hallarse frente a frente con los desheredados, con mendigos desesperados y violentos, con yonquis desesperados y violentos; sintió un miedo atávico a la oscuridad, donde no hay referencias, donde no hay horizontes. Temió la cama vacía, al despertar.
El hombre se lava las manos. Unas gotas salpican el espejo y los cristales de las gafas, al buscar el toallero para secárselas. Luego toma la pistola y con la punta va contando una a una sus costillas de arriba abajo, desde los omóplatos hasta las flotantes. Está muy delgado. Ha perdido el apetito, ha ido dejando de hacer, con voluntad de cese, de extinguirse, más que impelido por la abulia.
–No quiero más –piensa, y lo escribe con el rotulador verde en lo alto del espejo, a sabiendas de que necesitará el espacio para seguir listando pensamientos.
El hombre solía temer la incertidumbre, la ansiedad que le provocaba. Temía volver a casa y que sus padres hubieran envejecido, que no pudieran valerse solos. Temía ser padre él mismo. Temía el distanciamiento –dejar de verse, dirigirse de vez en cuando un mensaje y nada más– que convertía amistades en relaciones utilitaristas. «¿Puedes ayudarme?». Le aterraba que descubrieran que era un impostor, tenía miedo de los hombres económicos, de la política, de los eufemismos; temía ser dócil, no entender. El silencio en el trabajo, sentirse vulnerable. El desamparo. La rutina. Temía que existir fuera su única victoria y, por eso, a los que celebraban el comer, el beber, el dormir o el follar, y consideraban todo lo demás vanidad.
El hombre solo una vez temió la soledad.
Vuelve sobre sus pasos y el frío cañón emboca el esternón, lo recorre dejando una rojez que alcanza el ombligo. De ahí vira a la derecha, se topa con una trabilla, baja levemente el pantalón y se detiene en el farallón de la cresta iliaca. Le persigue una imagen, aquella portada de periódico. Vive obsesionado, desde que por una casualidad sobreviviera a aquel atentado, con el suicida vocacional, el que tiene la muerte por medio para obtener un fin mayor. No puede evitarlo, «están ahí», se dice inquieto; se fija un instante en sus piernas, todavía ligadas al cuerpo. No las cercenó la explosión, no se desintegraron, no resultaron esparcidas por la franja privada de playa de aquel hotel tunecino; sus restos, mezclados con hollín, no habían teñido la arena. Fue él, el terrorista. Él se voló por los aires. La foto del periódico. El hombre solo, cuando no lo estaba aún, cruzó tarde ese lobby, de la mano de ella. El retraso les salvó, no murieron ahí (murieron al poco, en tanto que él y ella juntos).
–No merece la pena –escribe.
El hombre solo tiene ahora un solo miedo difícil de categorizar. No quiere perseguir de nuevo lo que tuvo, remedar experiencias o buscar otras semejantes, suplantarlas. No desea encontrar sustitutos para sí mismo, para quien fue durante los días de plenitud ni para quienes lo acompañaron entonces. Ya bastó. Es suficiente. No teme el dolor ni menosprecia la felicidad, sea lo que sea. Conoce la relación entre ambos, cómo oscilan el uno y la otra en la balanza. No quiere más. No es pesimista. Simplemente no quiere continuar.
El miedo que lo corroe, que le aterroriza es que ella, que se fue, se sienta igual. Que no esté a salvo. Que hubiera algo en su mano para que esa última bala adquiriera un sentido y no se le hubiera ocurrido, que, pudiendo repercutir todavía en ella –sin verla, sin tocarla, sin palabras, con una bala–, no fuera a suceder. Querría ser como ese suicida vocacional que se inmoló en la playa. ¿Qué muertes, antes que la suya propia, aliviarían el peso en los hombros de los que acostumbran a padecer el miedo?
El presidente
Ana Patricia Botín, los banqueros, cualquiera
Amancio, prender una revolución
Escribe inseguro.
La suya, matarla a ella.
¿Dónde, si no fuera en este cuarto de baño, debería apretar el gatillo?, se pregunta con la pistola en la sien. ¿Bajo qué consignas? ¿Con qué epitafio? ¿Cómo podría su muerte librarle a ella del yugo de los miedos infundidos?
Borra la lista con la palma de la mano, la tinta verde se transfiere a su piel. En un gesto vehemente, tratando de limpiarse, se extiende la mancha por el pecho. Dispara y el retroceso empuja su hombro y ve su reflejo por última vez. Dispara y el espejo se hace añicos, y deja la pistola humeante de nuevo sobre el lavabo.