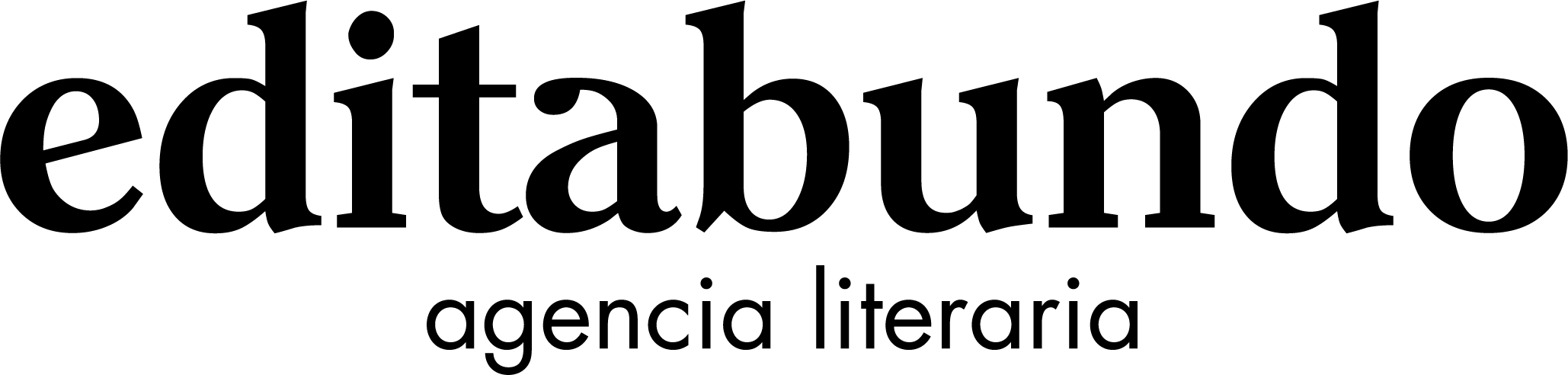magazine
Las ciudades
Unas estrellas grandes y brillantes poblaban aquel cielo espeso alumbrando las noches de mi infancia. Dormíamos arrullados por el son de las aguas de los dos ríos que cercaban el lugar. Aquellas montañas que veíamos a lo lejos nos protegían de tal modo que el mundo llegó a reducirse a aquel verde que, para nosotros, se extendía hasta el infinito. Así, nuestra niñez amparada por aquel valle que ahora se encuentra bajo las aguas, se tornaría más tarde en mis recuerdos, en mi utopía privada. De este modo, me volvería prisionera, poco a poco, de la cárcel de mis propios recuerdos.
Hoy lo único visible del pueblo es el campanario de la iglesia; sobresale de las aguas que desde hace años han cubierto el valle. La gente asegura que aún hoy pueden oírlo llamar a misa; encuentran en esa leyenda el sosiego para sus recuerdos. Lo sé. Expulsados de nuestro lugar de pertenencia, fuimos condenados al exilio.
Hoy los exiliados de aquel valle, experimentamos la enajenación de vivir en los límites de otra cultura. Habitamos en las ciudades que nos acogieron, como fantasmas despiertos de un letargo; sin entender, buscamos, no sabemos qué. Esa misma ansiedad es el motivo de la afección de nuestras almas. Así, cuanto más tiempo pasa, nuestro mundo interior parece ir distanciándose más y más de la experiencia de la cotidianidad que la gran mayoría comparten.
Sin destino que nos guíe ni posibilidad de reconciliar nuestra visión con nuestros recuerdos, en las noches de invierno, vagamos por las ciudades como extraños mientras oímos las campanas desde el interior de nuestro universo interior.