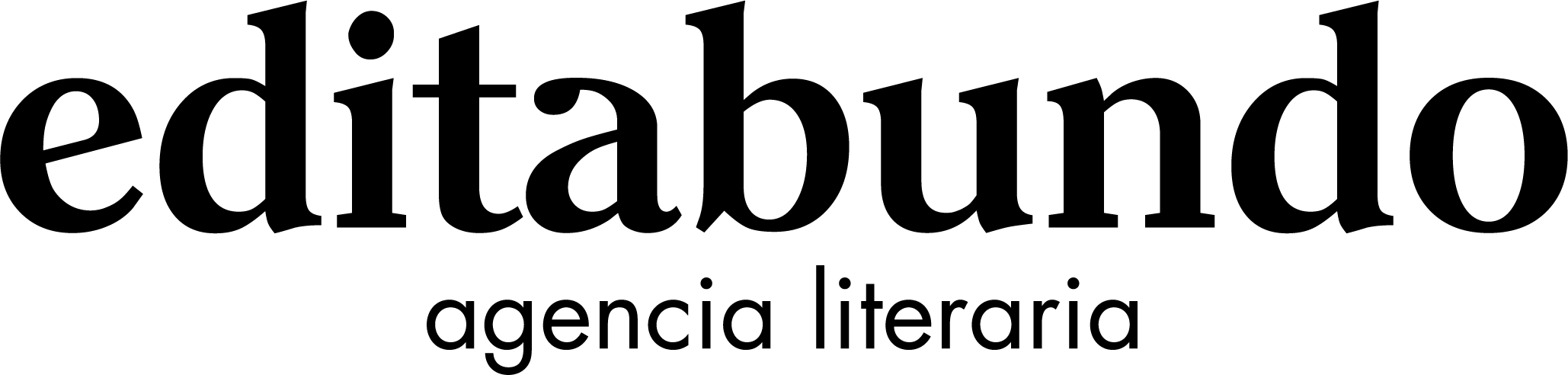magazine
Maldita rutina
Me despertó, como cada mañana, el sonido orquestado de la cafetera italiana de mi vecina y ese aroma inconfundible que se colaba por las rendijas del respiradero de mi cocina. No era capaz de recordar una sola mañana sin esa dulce compañía. El agua de la ducha salpicando el suelo de pizarra y ese saltito acompasado de las tostadas buscando una salida. Me di media vuelta buscando en el otro lado de la cama el frescor de un rincón de las sábanas que todavía desprendían esa esencia dulce de verbena que Eva dejaba, dos días a la semana, como señal inconfundible de su paso por mi vida. Creía conocerlo todo sobre la mujer que me había dejado en shock aquel 17 de abril cuando los dos tratábamos de hacernos con el único ejemplar de Cuando vuelvas, el superventas de Juan Arriaga, el escritor responsable de mis noches en vela y de que arrastrara ese conjunto de ojeras y bostezo durante días. Conocía cada pliegue de su piel, la diminuta mancha en forma de estrella en su tobillo derecho, el recoveco que formaba su cintura cada vez que me perdía hasta encontrarla. Sabía que amaba el sonido de la lluvia golpeando la barandilla de mi alféizar; que era capaz de revivir mis plantas moribundas, esas que siempre me acompañaban en mis ya acostumbradas mudanzas y que, solo en ese pisito de la calle Luchana, habían vuelto a la vida gracias a su aliento incansable. Sabía que coleccionaba relojes, relojes que rescataba de chamarileros del Rastro, destartalados, vetustos y envejecidos por el mal destino al que se habían visto abocados. Pero en sus manos esas piezas imposibles, esos minutos sin horas, esas ruedas sin destino, recuperaban el ritmo, su tic-tac acompasado, su sentido.
–Juan, espera –escuché la voz al otro lado de la pared.
Mis vecinos continuaban con su rutina. Quizá monótona, quizá cansina, pero su rutina, la que me punzaba cada mañana y me ponía de tan mal humor.
¬¬–Princesa –le decía él con su voz rasgada de galán de película–. Cuando vuelva te vas a enterar.
Y los dos reían. Entonces, el sonido de la puerta, sus pasos por el descansillo y el ruido del ascensor cascado subiendo hasta nuestro quinto piso. El chirrido mientras lo abría con sus manos huesudas y el doble golpe de la puerta al cerrarse. «Ahora ese silbido insoportable», pensé. Y ahí estaba, tarareando «mmm, mmm», una vez más la canción de Dos hombres y un destino, ese western de Paul Newman y Robert Redford que se empeñaba en recordarme cada mañana. No es que la película me provocara ningún tipo de animadversión, era él, con su empeño en repetir esa rutina, su rutina, el que conseguía hacerme saltar de la cama y empezar a moverme por la habitación como un gato enjaulado, enfurecido y desesperado. Decidí que era el momento de tomar una decisión. Volver a mudarme no tenía mucho sentido ahora que había conseguido encontrar la mezcla perfecta entre economía de tiempo por ir andando al trabajo, luz solar necesaria para no convertirme en un murciélago –en el antro anterior no se colaba un rayo de sol, aunque me empeñara en asomarme a buscarlo– y distancia suficiente pero justa de la casa de mi madre para evitar su irrefrenable impulso de presentarse sin avisar. Solo había una opción, un remedio para poner fin a esa tortura a la que me sometía cada mañana.
Aunque la habitación del fondo era más pequeña y había pensado destinarla a almacenar esas cosas inservibles que me empeñaba en conservar –como el molinillo que nunca había utilizado pero que tanto me recordaba a mi abuela– podía ser una buena solución. Así que sin pensarlo demasiado levanté el colchón y lo coloqué en la pared con la intención de desplazar primero el canapé. No tuve en cuenta que había llegado a su destino transportado por dos hombres corpulentos, uno con aspecto de arrastrar un camión sin pestañear y otro parecido a un cruasán inflado en el gimnasio de enfrente, así que mi primer intento por desplazarlo fue en vano. Después de soltar improperios y juramentos me dejé caer rendido con la falsa ilusión de recuperarme y continuar con mi misión. Error. Ahí, al otro lado de esa pared de papel, podía seguir escuchando la radio de mi vecina, el sonido de su persiana, su periquito cantando, el chirrido de esa silla que se empeñaba en arrastrar, el teléfono sonando y otra vez su voz. Inimitable. Suave. Rítmica. Perfecta.
–Sí, soy yo, Eva. Mi marido entra de guardia y no vuelve hasta mañana. Puede llamarle si quiere el miércoles por la tarde.
Y solo entonces fui consciente de que intentaba huir de lo imposible. Lo que no podía soportar era tenerla solo a retales. Mantener esa falsa normalidad de vecinos que se saludan afables en la escalera, que se prestan la sal y se felicitan las fiestas. No podía conformarme con recorrer su cuerpo y beber de su boca dos días a la semana, como el que toma dos tragos para quitarse las penas. Quería que su rutina fuera la mía. Y la única manera de vivirla sin tenerla era esa. La de torturarme cada mañana con sus costumbres, sus sonidos, sus canciones y sus guisos al otro lado del muro. Me lo había dicho la última vez que depositó en mis sábanas su aliento.
–Simón, me encantas –me dijo sonriéndome de esa manera que me atrapaba–, pero sabes que no puedo renunciar a mi rutina y tampoco a Juan. Entendería que no quisieras volver a verme, pero piensa que esto es lo más parecido a vivir juntos. Estoy aquí al lado, a tan solo unos centímetros. Tu rutina puede ser la mía.
«Maldita rutina», pensé. Pero Eva tenía razón, como siempre. Era mejor torturarme imaginando su rutina que renunciar a ella. Así que dejé el colchón de nuevo sobre el canapé, me puse el batín desgastado que tanto odiaba y llamé a su puerta con la intención de pedirle, al menos, una taza de café, de su café recién hecho y que tanto me acercaba a su maldita rutina.